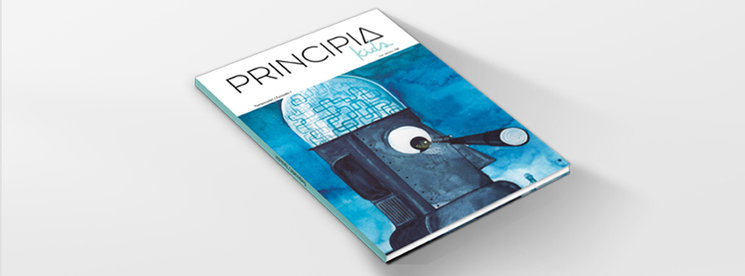-->
Esta frase con rima es, con toda probabilidad, la que más se ha repetido en mi cabeza mientras trabajo desde que empecé mi doctorado hace muchos muchos años. No porque la haya puesto en práctica a menudo, sino por todo lo contrario. Todas las veces que la impaciencia, la prisa o la euforia han mandado por la barranquilla el experimento del momento; o cuando el protocolo manda esperar más de lo que mis nerviosos nervios pueden aguantar, he recordado a mi abuela mientras me la decía cuando siendo crío me intentaba enseñar ganchillo o evitaba que yo, azada en mano, me cargarse toda la cosecha de patatas.
Esta es una de esas sabias sentencias populares válidas para casi cualquier actividad humana, como la de “el que mucho corre pronto para” o la de “las prisas son malas consejeras”, cuyo verdadero alcance y rango de aplicación solo se llegan a comprender años después de haberlas oído por vez primera. Pero además, esta sentencia tiene algo especial para mi tanto por quien me la enseñó (persona que conoce mucho las labores de tierra y pocos los libros, aunque sabe leer, escribir y bastante de cuentas), como por el significado dentro de los mecanismos en la base de las ciencias experimentales.
Si amigos, la paciencia es clave pa(rala)ciencia. Tan importante como una madre para sus hijos o para las manos del artesano. La paciencia en ciencia es esfuerzo, lentitud, espera, repetición, aburrimiento y desesperación pero también es estudio, pensamiento, raciocinio, meditación, cautela y precisión. Eso y más, de lo guay y de lo menos guay, todo junto casi inseparable. Diametralmente opuesto a lo que, muy de refilón, se muestra en CSI y demás series guayonas donde la “ciencia” aparece como cosa de listos listísimos, que usando aparatos aparatísimos, resuelven cualquier misterio en un periquete.
En la ciencia real hasta el más listo necesita paciencia. Los que intentamos divulgar la ciencia solemos decir que la ciencia es divertida. Lo es, por eso estamos aquí. Sin embargo, desde mi punto de vista, esta diversión es una percepción global acerca de la ciencia. Preguntarse las preguntas adecuadas, indagar en su respuesta y encontrar la solución un problema suele percibirse como algo divertido, casi detectivesco. Hemos pasado de percibir las ciencias naturales como una cosa aburrida, de los tiempos de la EGB y documentales de La 2 de RTVE, a percibir como algo que puede llegar a ser extremadamente divertido, en programaciones de TV recientes (en
Órbita Laika, por ejemplo). Y por el camino nos hemos olvidado de contar lo que en realidad la ciencia entraña. Se nos ha llenado la boca de contar (aburrida o divertidamente) los experimentos exitosos que han llevado a descubrimientos increíbles. No obstante, se nos ha olvidado mencionar que muchos otros experimentos han sido un fracaso y que además, en cualquier caso, la mayoría de ellos, exitosos o no, han exigido paciencia infinita.
Paciencia infinita, primero para desarrollar un protocolo experimental, lo que puede llevar años. Paciencia después, para ejecutar ese protocolo de manera que responda tus preguntas, que puede llevar semanas o meses, porque además cada paso lleva su tiempo. Paciencia para más tarde ejecutarlo tantas veces, más de tres como mínimo, como sea necesario para estar seguro del resultado (no sea que una de las veces te haya salido de chiripa). Y luego ya, para buscar y realizar otro protocolo experimental alternativo que apoye que has encontrado con primero, si es que has encontrado algo. Y si no, vuelta a empezar, sin nada, con las manos vacías. Bueno no, con las manos vacías no, por lo menos ahora sabrás por donde no tienes que volver a poner los pies. Y así siempre, paciencia infinita.
En los tiempos de la inmediatez y el termociclador que nos ha tocado vivir, parece que la paciencia no tiene cabida porque la tecnología se la come con fuerza bruta. Pero no, la paciencia sigue en la base de la ciencia pero escalada hacia arriba. Por ejemplo, hace 30 años amplificar y clonar un solo gen era objetivo y tema de tesis doctoral de varios años.
Las PCRs (Reaciones en cadena de la polimerasa) para amplificar un gen se hacían a mano, pasando los botes entre baños de agua caliente o fría tantas veces como fuese necesario. Días enteros para hacer algo que hoy un termociclador hace en tres horas apretando un botón. Sin embargo, hoy eso de clonar un gen ha pasado a ser una simple frase en un esquema experimental (todo el mundo sabe cómo se hace) y el tema de la tesis puede ser clonar 100 genes y expresar sus proteínas en un organismo diferente, para luego purificarlas y
generar cristales para conocer su estructura. Paciencia infinita. Porque clonar mil genes no es moco de pavo ni aun hoy, pero
expresarlos exitosamente puede ser un infierno, y ya no os cuento la broma de generar cristales para todas ellas... y que luego además los cristales sean buenos.
En fin, que eso, que la ciencia es bonita y hasta divertida, pero detrás del brillo (más o menos brillante) de sus descubrimientos y procedimientos, está hecha de paciencia. Paciencia de artesano, paciencia de paciente, paciencia de pescador, paciencia de padre y madre, paciencia de buen maestro. Esa paciencia desde fuera, una vez alcanzado el objetivo perseguido, pasa desapercibida como los cimientos del magnífico edificio. Va siendo hora de que quede claro de que las virtudes que percibimos de la ciencia se pagan con tiempo y esfuerzo (a muchos niveles), que no es otra cosa que paciencia. Esto lo resume casi perfectamente una frase de Pablo Sarasate:
" He practicado catorce horas diarias durante treinta y siete años, ¡y ahora me llaman genio!”
Esa es la reflexión que quería hacer aquí hoy mientras espero enervao entre toma de imágenes y toma de imágenes a los mandos de un avanzadísimo y a la vez lentísimo
microscopio confocal de barrido.