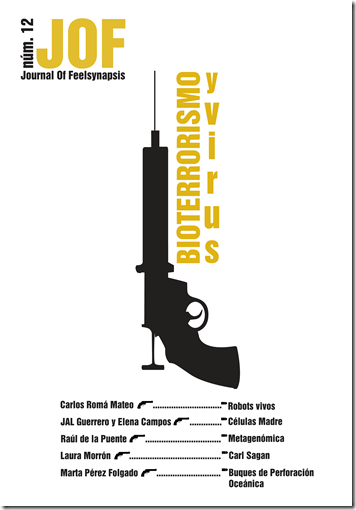Esta entrada pertenece a una serie iniciada aquí, donde se narran aventuras y desventuras en torno al estudio de las enfermedades raras. Pienso que pueden resultar especialmente interesantes tanto para todo aquel que quiera saber cómo funciona el día a día de la investigación biomédica, como para jóvenes investigadores que comienzan sus andadas en el mundillo, a los que espero servir de "abuelo cebolleta" para derribar algunos mitos y tal vez, quién sabe, alimentar otros. Todas las entradas de la serie pueden leerse aquí.
Seguimos con el relato autobiográfico de mis andanzas estudiando las bases moleculares de la enfermedad de Lafora. En el punto en que dejamos la historia, se me estaba ofreciendo la posibilidad de experimentar con la proteína llamada laforina, intentando arrojar algo de luz sobre sus particulares propiedades como fosfatasa. Tras aceptar sin dudarlo, el jefazo me embarcó de golpe y porrazo en dos líneas complementarias que ya estaban más o menos en marcha: por un lado, me encargaría de continuar un trabajo bastante avanzado en el laboratorio, que constituía la herencia de una investigadora recién doctorada que dejaba el grupo; por otro, trabajaría en una línea de colaboración con un grupo de nuestro mismo instituto, expertos en cristalografía. A partir de aquí, y como suele pasar en investigación, el trabajo fue saliendo a trompicones y derivando en direcciones inesperadas (un factor que otorga diversión y frustración a partes iguales a este bendito trabajo). Comentaremos por separado ambas líneas, y en posts venideros, las implicaciones derivadas de éstas. Por lo pronto, con estos primeros experimentos abordamos nada menos que el sugerente reto de intentar conocer a laforina de la forma más íntima posible, despojándola de su entorno celular e intentando desnudar su estructura.
Las proteínas "nacen" como una secuencia lineal de aminoácidos encadenados, que va sufriendo varios plegamientos hasta adquirir la estructura final de la proteína (la cual puede estar formada por más de una cadena)