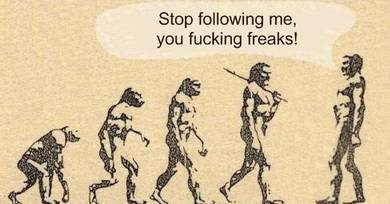Se suele tener una imagen preconcebida de las células que en rasgos generales no varía mucho: la célula es un saquito, una bolita, delimitada por una membrana plasmática y gobernada por un núcleo interno, donde multitud de proteínas campan a sus anchas regulando los distintos procesos. En los últimos años nuestra visión del interior celular ha ido cambiando, enriqueciéndose poco a poco. Ahora todos imaginamos la célula como una estructura muy dinámica, cuya membrana no es sólo una barrera sino que está plagada de entradas y salidas, interruptores, es capaz de abrirse o cerrarse en determinados puntos y de especializarse de maneras muy complejas; lo mismo ha pasado con nuestra visión del interior celular y de sus orgánulos, gracias a los avances de la microscopía de alta resolución entre otros campos. Se ha depurado la imagen de un "globo lleno de cosas flotando" para ser sustituida por la de un entramado de orgánulos, estructuras de andamiaje formadas por el
citoesqueleto, transporte regulado de materiales y proteínas mediante
dineínas y
kinesinas... sabemos ahora que existen agrupaciones muy complejas entre las distintas enzimas y sus sustratos
(channeling), además frecuentemente se demuestra que la mayoría de proteínas no trabajan en solitario, sino que interaccionan con otras que actúan como andamiaje o
scaffold.
Bien, pues por si todo esto no fuera bastante "relleno" para la célula, también tenemos circulando por ahí unas estructuras llamadas
Vaults. Se trata de un complejo macromolecular de dimensiones gigantescas, concretamente hablamos de 600 angstroms de longitud por unos 400 de anchura. Para hacerse una idea, en su interior cabrían dos ribosomas y aún tendrían hueco para jugar a las cartas (otro día hablaremos de la
diveridísima forma de éstos). Por si el tamaño no fuese bastante llamativo, la forma de este complejo es muy peculiar, presentan una simetría muy marcada y además pueden abrirse en dos mitades, mostrando un interior que hasta ahora siempre se ha encontrado hueco. Se conocen desde hace tiempo, pero fue el año pasado cuando un grupo japonés publicó
su estructura en la revista
Science (Ref. 1), apenas unos meses antes de que lo hiciese un grupo español
(Ref. 2) que acababa de resolver esa misma estructura; sí, esas cosas pasan en la ciencia de verdad, no sólo en los telefilms. Esta estructura nos muestra una imagen espectacular que desvela únicamente el misterio de cómo estos gigantes están formados: esta "coraza" está constituida en un 90% por una proteína llamada MVP (
Major Vault Protein), cuya estructura a su vez consiste en una serie de dominios repetidos rematados por una larguísima "cola" en forma de hélice; los dominios, encajados unos con otros en una serie precisa de 39 repeticiones dan lugar al "barril gordo" mientras que las colas se enlazan todas dando lugar a la "capucha" que queda en la parte de arriba.
La brutal estructura. En rojo, el monómero de MVP cuya repetición genera cada mitad (en detalle en la imagen siguiente; ambas de Tanaka et al., Science 2009)
Esta peculiar geometría hace que en la parte apical quede abierto un agujero, donde además se ha encontrado que se asocia una enzima conocida como
Telomerasa, de capital importancia para el mantenimiento de la integridad cromosómica tras la duplicación del ADN. Además, se asocia también ARN cuya función es desconocida. Las imágenes detalladas de la estructura tienen una gran belleza, particularmente a un servidor le parece increíble cómo la naturaleza es capaz de generar estructuras de una simetría y precisión tan atractivas tanto a gran escala como en su mínima expresión, a escala molecular. De hecho, la contemplación de estas imágenes provoca fácilmente que se dispare la imaginación, pues recuerdan a numerosas manifestaciones del arte humano en muchas de sus facetas (como ya resaltó el revolucionario blog
Curent Revolution en dos ocasiones,
aquí y
aquí).
El conocimiento de la estructura de las Vaults abre muchísimas posibilidades a la hora de intentar desentrañar su posible función. Pero también arroja muchísimas dudas (vamos, como cualquier buen episodio de
Lost). Estos gigantes moleculares están presentes en casi todos los tipos celulares analizados y en numerosísimas especies de animales, incluso en algunos organismos unicelulares. Se pueden observar por microscopía, y se sabe que la apertura se ve afectada por cambios en el pH. Por el tamaño de los orificios y de la cavidad que forma la estructura, la idea más obvia es que se encarguen de transporte de material de un lado a otro de la célula, incluso se postuló en su momento que directamente interaccionasen con los poros nucleares. Sin embargo, no existen pruebas firmes de todo ésto. Una de las pistas más importantes, y que seguramente algún lector con formación microbiológica habrá pensado enseguida, es el enorme parecido entre estas estructuras y las cápsides que constituyen
el envoltorio de algunos virus. Éstas también están formadas por repeticiones de un monómero proteico siguiendo

algún tipo de simetría, aunque no suele ser de tipo parecido al observado en las Vaults, sino más bien tipo icosaédrico o cúbico. Por lo tanto, no es descabellado pensar que fuesen en su momento algún tipo de virus que haya pasado a formar parte del complemente génico de las especies donde se infectaron en determinado momento, como ha sucedido tantas otras veces a lo largo de la evolución en un proceso conocido como transferencia horizontal. Habría entonces que deducir si se trata simplemente de una arcaica reminiscencia o, lo que es más probable, que se haya mantenido por haber llegado a adquirir una nueva función beneficiosa para los organismos que la conservasen. Personalmente creo que este origen es más que probable; un dato a favor es la presencia de la telomerasa, enzima que, oh casualidad, tiene las mismas características que la enzima encargada de duplicar el material genético presente en muchos retrovirus.
Para terminar, quisiera retomar el inicio de la entrada respecto a la imagen que tenemos del interior celular. Además de transporte por medio de vesículas, orgánulos flotando, redes de microtúbulos y complejos de proteínas ancladas unas a otras, imaginaos ahora grandes "contenedores", yendo de aquí para allá, haciendo no sabemos qué e interfiriendo con procesos tan importantes como la transducción de señales, la proliferación o el ciclo celular. Sabemos mucho de la pinta que tienen las células por dentro, pero la verdad es que todavía tenemos muchísimo más por aprender. Eso sí, nos sobra imaginación para elucubrar, más aún si disponemos de imágenes tan peculiares como la de estas cocteleras que pululan por el interior celular.
Referencias:
Otro interesante artículo-resumen en
Byte Size Biology.